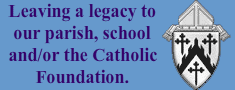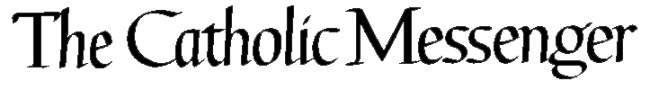Por: Miriam Wainwright
El Mensajero Católico
En uno de los eventos que se realizaron en la parroquia de Santa María de la Visitación, Ottumwa, cuidé a los niños y niñas pequeñitas mientras sus papás participaron de una reunión. Para mantener su atención, les pregunté cuántos de ellos rezaban al levantarse o antes de ir a dormir. Les pregunté cuántos conocían la oración del Ángel de la Guarda, que es una de las primeras oraciones que aprendemos de pequeños. Solo tres de los veinte hacían sus oraciones y conocían la oración. Me sorprendió que muchos de ellos querían aprender la oración, pero que sus padres no se las habían enseñado.

Ángel de la Guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día si tú estás conmigo serán de alegría. No me dejes solo, sé en todo mi guía; Sin Ti soy chiquito y me perdería.
Desde el momento en que un hombre y una mujer deciden unirse en matrimonio, están aceptando también el regalo de las vidas nuevas que a través de ellos vendrán: los hijos y las hijas. Una mujer con el deseo de ser madre, prepara desde antes del embarazo su cuerpo para ofrecer las vitaminas y nutrientes que el bebé necesitará para formarse bien.
¿Qué mujer no recuerda el momento en que se da cuenta que va a ser madre? ¡Qué alegría! Entonces, comienza a preparar la ropita del bebé, su cuna, su habitación y, luego, cuando nace, nos preocupamos por sus alimentos, que estén tibios y a tiempo; nos preocupamos que el bebé esté seco y limpio, que no pase frio, ni mucho calor, que cuando comienza a dar sus primeros pasos no se caiga y ya; para, entonces, comenzamos a pensar en cuando vaya a la escuela, que será cuando sea grande, en fin.
Somos responsables de esas vidas, de darles alimento y hacer que crezcan sanos y fuertes, pero somos igualmente responsables de procurarles que se desarrollen y fortalezcan en la vida espiritual. Es responsabili- dad de los padres, procurar desde el momento mismo de la concepción, que el niño o la niña, se desarrollen en un ambiente de fe, de esperanza y de caridad; de bautizar a nuestros hijos lo más pronto como sea posible, para introducirlos al pueblo de Dios y de enseñarles a rezar, pequeñas oraciones como el Ángel de la Guarda o jaculatorias cortas y bonitas, para que el niño que va sintiendo, que tiene sus padres biológicos; tiene, también, un Padre celestial y seres celestiales, que le asistirán y le ayudarán durante toda su vida. Así como les dimos la vida de la carne y los alimentamos, para que crezcan fuertes y sanos, es nuestra obligación introducirlos a una vida espiritual, fortalecer en ellos la fe, la esperanza y la caridad, para que el día de mañana sepan mante-nerse como buenos cristianos, firmes en esa fe y no caer ante un mundo que está ofreciendo a los jóvenes una falsa felicidad, basada en el egocentrismo, “el yo” mismo, los falsos placeres y el consumismo, que al final están llevando a nuestros jóvenes a caminos de perdición que terminan en vidas destrozadas, relaciones mal formadas, frustraciones, depresiones y, en muchas ocasiones, en suicidios. Nuestra responsabilidad como padres cristianos es formar hijos e hijas para Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos desde temprana edad, a rezar, a gradecer a Dios, a pedir perdón y a recurrir a Dios en sus necesidades. Nuestros niños deben crecer rodeados de amor, de paz, de esperanza, sabiendo que cuentan con nosotros como sus padres, proveedores y protectores; pero también confiando en Dios, como su Padre celestial, sabiendo que si algún día les toca enfrentar situaciones difíciles, contarán con nuestra ayuda y con la ayuda de Dios; nuestros niños son los hombres y mujeres del mañana, los profesiona-les, gobernantes, sacerdotes, médicos, trabajadores, maestros, padres y madres; pero sobre todo, los cristianos del mañana. ‘’Dejad que los niños vengan a mi’’ dijo el Señor y a que padre no le gustaría ver a sus hijos en los brazos de Jesús y María, entonces, enseñémosles desde pequeños a contar con Dios en sus vidas, a rezar antes de dormir y al despertar, a respetar y a amar a Dios…; pues, aunque ellos vinieron al mundo a través de nosotros y que son nuestros hijos, al final siguen siendo: “los niños y niñas de Dios’’.